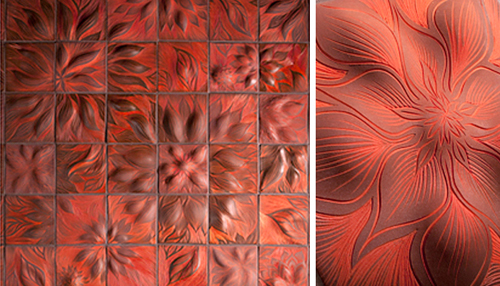Plic plic plic plic. El goteo insistente del grifo estropeado es como una nana para mí. Llevo en casa una semana, y poco a poco se me está pasando la extrañeza. No es tanto como si todo lo que ha sucedido fuera un recuerdo remoto, más bien estoy integrando a mi vida cotidiana todos los cambios que se han producido en mi interior.
Mario y yo descansamos en el jardín, tirados en el suelo. Hemos jugado un rato a perseguir a Buey, nuestro beagle, y ahora vagueamos perezosamente. Yo practico mi actividad favorita de últimamente: dormitar con la oreja pegada al vientre de Mario. Oigo sus líquidos, su 80% de agua, notando el sutil vaivén, la marea energética que imbuye de vida a todo ser. Y lo hago sin dejar de preguntarme de dónde viene esa marea, qué la regula.
Cuando era niña, mi padre y yo nos asomábamos a la terraza en las noches de verano, y mirando esa luna de las noches claras, él me explicaba que la luna dictaba las mareas del mar, y que si dejara de hacer su trabajo un solo instante, toda la superficie de la Tierra quedaría inundada por los mares enloquecidos.
¿De dónde viene la marea que tenemos dentro? Nuestro cuerpo tiene una respiración rítmica -no la del aire; la otra, la de la energía líquida de la que estamos hechos- que yo puedo oír desde que soy de agua. Mario respira plácidamente, su vientre sube y baja como un globo, y yo juego a distinguir los dos ritmos, el del aire y el del líquido. Un dedito frío toca la punta de mi nariz y abro los ojos: está empezando a llover. Tiemblo sin querer al acordarme de la última vez que me llovió encima.