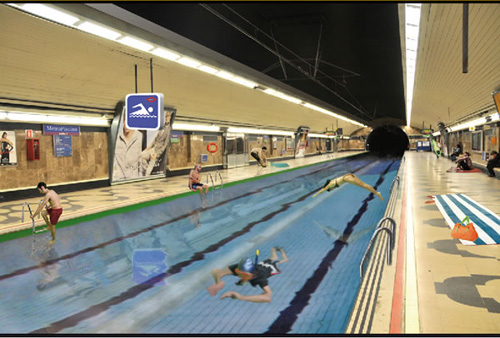No todo es de color de rosa. Mi progresiva adaptación al mundo terrestre tras mi acuatización está siendo suave y, en términos generales, sorprendentemente agradable. Sin embargo, de cuando en cuando me invade una melancólica nostalgia que no consigo explicar. Miro el mar desde la balconada del paseo marítimo, y todo en esa masa oceánica me llama con una fuerza magnética.
Esta desazón es lo más parecido a un desarraigo, a la certeza de no pertenecer a ninguna parte. No es que antes de mi experiencia marítima supiera bien cuál era mi lugar en el mundo, pero al menos me sentía entre iguales. Ahora siento que poseo una información privilegiada, que tengo acceso a la energía que habita en todas las formas de vida. Y sé que hay un propósito en todo esto, que no ha sucedido por casualidad. Debería estar orgullosa y agradecida, pero la mentalidad en la que somos educados los seres humanos es egoísta. Me cuesta asumir esta «totalidad», saber que soy parte de algo mucho más grande y que no soy más importante que nada, que nada es más importante que yo. Ese anonimato ofende y amenaza a mi ego, sobrealimentado por años de educación en la individualidad. Me tranquilizo pensando que esto es sólo parte del proceso, que estoy aprendiendo…
Mario me mira cuando entro en esa especie de estupor mudo, y sólo acierta a acariciarme la nuca o poner su cálida mano en mi hombro. Sabe que no puede acceder a mí, pero me hace saber que está ahí.